Para Laura, que le gustan las epístolas
y para Ignacio, que ya está muy viejo para escribirlas
El 20 de mayo de 1930, en un pequeño municipio llamado Cáqueza, en la frontera sur de Cundinamarca con el Meta, nació Ignacio; hijo de José David y Mariana, campesinos ambos en esa pequeña región famosa por los cultivos de sagú, una cepa bien particular de la cual se saca una harina usada para hacer panes, coladas y sopas; y la cría de cerdos, materia prima principal para la elaboración del piquete, un exquisito manjar típico del lugar, por el que a diario lo visitan cientos de personas y que, además, ostenta una preparación única de la morcilla, a la que le añaden ahuyama para lograr la textura y el sabor tan característico que por décadas se ha mantenido. Pero bueno, de comida no vinimos a hablar acá, o por lo menos no de esta comida.
Siendo el menor de cuatro hermanos varones, a la edad de once años, Ignacio queda huérfano de padre. Una afección de salud se lleva fulminantemente a José David, dejando a Mariana con unos cuantos pesos sobre la mesa y con cuatro hijos jóvenes que sacar adelante. No había mucho por discutir, uno y solo uno de los hermanos tendría la posibilidad de estudiar, por lo menos para terminar la primaria, que en aquella época ya era mucho. Los otros tres tendrían que trabajar para ganarse el pan y para ayudar en casa. Aquel que estudió y en el futuro tendría su negocio como comerciante sería Abraham. Sin embargo, su hermano menor, Ignacio, tuvo que trabajar. Abandonó la escuela apenas terminó tercero de primaria, y se olvidó definitivamente de la pizarra con la que copiaba en tiza la lección para repasarla y repasarla en casa durante las tardes, antes de borrarla y dejarla lista para el otro día. A sus once años sabiendo leer, escribir, sumar, restar y multiplicar, Ignacio ya estaba listo para la vida.

Era 1941, por esa época el presidente era Eduardo Santos, liberal. El tipo fue famoso porque supo mantener a Colombia muy neutral durante el periodo de la segunda guerra, y además fue como un intento de Perón en el país. Creó el Ministerio de Trabajo y ayudó a que la clase campesina y trabajadora comenzara a ser considerada como ciudadanos de derecho. Ignacio, a sus once años, dejaría de ser niño para pasar a ser uno de esos tantos trabajadores, sería un adulto prematuro. Su mamá tenía un contacto en Bogotá, un amigo de la familia. Aquel hombre tenía un negocio grandísimo con el pan y accedió no solo a darle trabajo a Ignacio, sino que lo apadrinó. Le ayudaría y le brindaría todo el apoyo posible a ese niño para que aprendiera una labor y creciera trabajando, labrándose su vida.
Las siguientes lecciones que recibió Ignacio no fueron con una pizarra en la mano ni mucho menos en un salón de clase, fueron en un salón de panadería, en el centro de Bogotá. Con un mesón grande laminado en aluminio, batidoras de pan, rodillos, bandejas, escaparates y hornos. Con apenas una década y alguito más de vida, aquel niño se convirtió en un aprendiz de panadero. Su hogar se transformó; pasó de ser la pequeña casita de la vereda, con gallinas, huerta y cerdos en las cocheras para convertirse en un edificio de cuatro pisos, con un personal de aproximadamente quince personas que durante el día se movían de aquí para allá, entre volutas blancas de harina y levadura, produciendo cantidades navegables de pan. Su padrino le acomodó una habitación en la que compartía con otros empleados. Tendría las tres comidas del día, la dormida y toda una jornada, cada día, para aprender a hacer bizcochos, galletas, mogollas y toda suerte de panes. El niño Ignacio llegó a lo que sería su nueva familia, la fábrica de pan.
Era en efecto una fábrica de pan, no una panadería. No tenía mesas, ni vitrinas, ni ningún tipo de atención al público. Se hacía pan a puerta cerrada en cantidades industriales, era mucho, muchísimo pan. Y en ese entorno de arduo trabajo creció Ignacio. Lógicamente volvió a Cáqueza a ver a su mamá y sus hermanos, fue a pescar con dinamita en las vacaciones y también viajó al llano para las fiestas. Pero siempre volvió muy juicioso y comedido a trabajar. Se ganó el amor y el favor de su padrino siendo siempre un trabajador ejemplar. Con los años aquel niño se convirtió en el panadero mayor, el jefe, el principal, no sé si los panaderos tendrán rango. El caso es que el pan de Ignacio era el mejor pan. Sabía hacer un producto delicioso y en gran volumen. El pan de Ignacio surtía los escaparates de varias tiendas en la capital e incluso en ciudades más lejanas. Dos veces por semana se cargaban tres furgones con canastas de pan e insumos de panadería que viajaban con destino a Tunja, Duitama, Zipaquirá, Cáqueza y Villavicencio. Imagina nomás la cantidad de pan que se hacía para distribuir así. Creo también que en la época tener una panadería salía muy caro por el tema de las máquinas y el mantenimiento. No hay otra excusa que justifique que desde Bogotá se surtiera pan a sitios tan lejanos.
Un día, por allá en el año 1961 más o menos, es decir, calculemos el momento en el que Ignacio tendría treinta y uno o treinta y dos años, recibió de su padrino una petición. Tendría que dejar listo y amasado esa misma noche el pan del otro día, apenas para que alguien más lo metiera al horno y lo sacara, porque en la mañana habría de acompañar y ayudar en la distribución del pan al tipo que hacía las rutas por Boyacá. El man que siempre lo acompañaba se había enfermado y no había quién pudiera remplazarlo, así que la opción fue Ignacio y él aceptó. A la mañana siguiente se puso su boina y estuvo listo para viajar con el conductor del furgón. Nunca imaginó lo que esa ruta le traería a su vida.
Luego de pasar por Duitama, una de las últimas paradas la hacían en un pueblito llamado Santa Rosa de Viterbo. Allí, como en todas las demás paradas, el trabajo era dejar las canastas de pan en la tienda junto con unos tarros metálicos llenos de insumos como azúcar, harina y a veces levadura. Alguien en la tienda organizaba el pan en los escaparates, vaciaba los insumos en lonas o en otros recipientes y finalmente devolvían las canastas y los tarros metálicos vacíos al camión. No era más. Sin embargo, ninguno de los lugares visitados en la ruta incluyó a una tendera tan hermosa como aquella en Santa Rosa. Bajita, rolliza y de cabellos rizados. Una saporrita de mejillas rojas, ojitos negros y sonrisa encantadora que, de forma irrevocable, sumió a Ignacio en un hechizo inexplicable. Inexplicable porque no bastaron las horas de regreso, ni el sueño cargado de cansancio, ni los días venideros haciendo pan día y noche para que Ignacio sacara de su cabeza a esa muchachita tan guapa que vio organizar el pan en los escaparates.
Pasarían casi dos meses para que otra vez necesitasen ese remplazo acompañando al conductor. Ignacio, sin pensarlo y so pretexto de que ya se sabía la movida, se mandó de cabeza y sin casco a asumir la misión viajera. Eso sí, con mucha discreción. Nadie sabía de sus verdaderas intenciones. Y así llego a Santa Rosa de nuevo para ver, una vez más, a la saporrita linda. No le habló, no se atrevía. No obstante logró averiguar, de forma muy desinteresada, su nombre. Se llamaba Alicia. La verdad es que Alicia se veía muy muy joven y él a sus treinta y tantos no quería generar una mala impresión en ella. Solo se quedó en el carro viéndola trabajar, memorizándose cada detalle minuciosamente. Era la única forma de llevarse una foto de su amor a casa. A punta de memoria, como cuando era niño con su pizarra. Al llegar a Bogotá le dijeron que era seguro que la otra semana tendría que viajar de nuevo a hacer ruta, el man a quien estaba remplazando seguía muy enfermo. Ignacio, sin dudarlo aceptó. Un papayazo así no se daba todos los días y desde esa misma noche, en cuenta regresiva de siete días para su próxima ida a Santa Rosa, comenzó a urdir un plan, una idea muy ingenua que le empezaba ya a rondar la cabeza.
Durante toda la semana, en horario laboral, Ignacio le preguntaba esporádicamente a su padrino cómo se escribía tal o cual palabra. Lo hacía de forma desinteresada, como por saber nomás, preguntaba palabras precisas, no oraciones para no dar lugar a suspicacias. Bien podía ser un interés fingido en alguna palabra del periódico, o un interés genuino en saber escribir. La verdad es que no logró ser en nada sospechoso. Una vez confirmada la ortografía de las palabras en cuestión, él las anotaba en servilletas que guardaba en los bolsillos y que sacaba cada noche en su habitación, como si se tratara de piezas de rompecabezas, para armar un texto muy sentido, dedicado a esa mujer que lo trasnochaba. Ignacio estaba armando una carta de amor. Palabra por palabra la iba urdiendo cada noche, a veces empezando de cero ante las nuevas posibilidades, las nuevas fórmulas que se le antojaban loables con las novedosas palabras bonitas que coleccionaba con la ayuda de su padrino.
Llegado el día de hacer ruta, Ignacio se embarcó de nuevo ya con la carta en el bolsillo de la chaqueta y su boina bien ajustada. Y cuando llegaron a Santa Rosa de nuevo vio a Alicia en la tienda, presta a recibir las canastas de pan y los insumos. Ya era cien por ciento confirmado que ella, Alicia, era siempre siempre la encargada de esa tarea. Y eso era lo que necesitaba confirmar Ignacio. Ya con todo asegurado dio marcha a su plan. Cuando descargaba el furgón para llevar las canastas de pan y los insumos, abrió la tapa del tarro de la harina y metió en él un sobre, de esos de borde rojo, blanco y azul y con solapa adhesiva de las que se les pasa la lengua para sellar con saliva. En el dorso ponía: “Para Alicia. De Ignacio. Ábrela rápido”. Lo único que me sé del contenido de esa primera carta es que al final Ignacio, de forma muy comedida, le pedía responderla ese mismo día, en ese mismo tarro de metal, en caso de que ella consintiera que él le enviase cartas y se comunicaran de esa forma. Caso contrario, sencillamente no responder la carta sería mensaje suficiente. Tuvieron que ser muy lindas, muy acertadas y muy creativas las palabras que puso Ignacio en esa carta, con esfuerzo y dedicación durante una semana entera, pues Alicia supo tomar una servilleta, un lápiz y respondió.
Ese sería el inicio de una relación tan pura y tan bonita que apenas se podía ensuciar con un poco de harina. Ignacio no volvió a Santa Rosa, no lo necesitaba. Escribía cartas de amor y las metía en el fondo del tarro metálico siempre. Alicia esperaba su correspondencia clandestina junto con una carta de respuesta ya lista para enviar en el tarro vacío. Es decir, cada respuesta que ella daba correspondía a la carta anterior que había recibido de Ignacio, y la que recién sacaba de la harina sería el material para responder la próxima semana. Era amor furtivo en su más pura expresión. Al parecer, eventualmente Ignacio dominó mejor la ortografía de sus palabras, o sencillamente se relajó y pudo hablarle tranquilo a través del papel. Cada semana se hablaban en las noches mientras cada uno en su habitación leía en secreto al otro, lo conocía, lo aprendía a través de una epístola, como esta tan larga que te envío a ti. Alicia nunca vio a Ignacio, no lo conocía en persona, no sabía nada de él ni de su apariencia como él sí sabía de ella. Pero no importó. Pasaría más de un año para que por fin se vieran. Un año, ¿te imaginas?, una carta por semana durante un año. Periodo suficiente para conocerse y contarse infinidad de cosas de una forma tan inocente. Demasiado inocente para que cuando se confesaran la edad, no les importara en lo absoluto. Ya qué. Ya estaban tragados. Él tenía treinta y dos y ella apenas quince.
Pasado un año Ignacio se atrevió a dar el siguiente paso. Le comunicó a Alicia, mediante una carta, que estaba gestionando un permiso para ir y visitarla. Quería que ella lo conociera personalmente; todo se dio. Logró conseguir el permiso con su padrino y se fue, esta vez en bus y no en el furgón, con su pinta más cachaca y elegante. El plan no pudo ser más romántico, no pudo ser más humilde, igual ya estaba avisado por escrito: la llevaría a tomarse una Pony Malta. Y así fue. No fue posible evitar la sorpresa por parte de Alicia. Efectivamente estaba a punto de aceptarle una invitación a un señor que bien podría ser su papá, y aún así encontró en él a un tipo noble, humilde y muy trabajador que nunca pidió enamorarse de una joven como ella; simplemente pasó y ahí estaba, firme, comprometido y muy perseverante con ese sentimiento que ya alimentaba a dos corazones. Desconozco si se besaron, no lo descarto, pero tampoco me convence la idea. Eran otros tiempos. Luego de esa primera cita, la segunda se venía con todos los juguetes. Ignacio iría a Santa Rosa a conocer a los papás de Alicia y a pedir formalmente su mano.
Cuando lo vieron en la puerta no se lo creyeron, parecía una broma… o una depravación. Era un tipo muy viejo. El papá de Alicia se opuso rotundamente. Pero tampoco es que les hubiera ido como a los perros en misa. Peregrina, la mamá de Alicia, supo reconocer la nobleza y las buenas intenciones de Ignacio con su hija. E intercedió para que su esposo, Francisco, pudiera conciliar la idea. Además Ignacio, muy plantado en su sitio, les venía a decir que se iba a casar con Alicia y que quería formar con ella un hogar. Que él le iba a poner una casa, que tenía sus ahorros y que iba a trabajar muy duro para poder sostener el hogar. Ante su convicción y vehemencia terminaron por aceptar. El matrimonio se oficializaría en aproximadamente cuatro meses. Eso sí, para Alicia, a su corta edad, eso significaba que a partir de la fecha de matrimonio dejaría su hogar en Santa Rosa y comenzaría a vivir, para el resto de su vida, con Ignacio. Pero todo estaba claro, así que el plan siguió en marcha.
La promesa de un hogar y una familia en Bogotá tenía que sustentarse en algo sólido y no en una fantasía, y la verdad era que Ignacio no tenía nada, no tenía más que un trabajo y algo de ahorros, pero a su nombre no tenía ni siquiera una habitación. Así que habló con su padrino y le contó la situación, le dijo que se iba a casar, que estaba enamorado y que quería formar hogar. Para su grata sorpresa el padrino, un hombre con buen dinero, con hijos viejos y bien acomodados en el extranjero le propuso un trato: Ignacio heredaría la fábrica de pan, las escrituras pasarían a su nombre; pero esto al costo de unos cinco años de trabajo. La paga se reducía apenas para que él cubriera gastos muy necesarios y el resto se abonaría constantemente durante cinco años, sumado a su tiempo de trabajo, al pago de la fábrica. Ignacio aceptó.
Se casó con Alicia en Duitama, en una celebración muy modesta, y se vinieron a vivir a Bogotá. Con todas las dificultades por delante, Ignacio abandonó el pequeño cuartico del segundo piso en el que durmió por más de veinte años; por obvias razones no podía llevar a Alicia a vivir con él ahí arrumada con otras personas. Consiguió una habitación de alquiler en el barrio y allí organizó su humilde nido de amor. Y así en alquiler, primero en un lugar, luego en otro y luego en otro, Ignacio y Alicia formarían un hogar con tres hijos; Jose Ignacio, Martha y Fernando, quienes pasarían esos primeros cinco años de su vida en condiciones tan adversas que hoy en día se reprocharían.
Pero luego de cinco años, la bonanza llegó. La recompensa de tantos años de trabajo al servicio de ese hombre generoso que un día apadrinó a Ignacio tras la muerte de su padre, se hizo tangible en una fábrica de pan de arquitectura antigua, pero lo suficientemente grande para que los niños se cansaran jugando dentro, corriendo y escondiéndose de lado a lado, luego de que tal fábrica pasase a llamarse casa. Sí, la fábrica empezó a modificarse por dentro y a construirse para recibir a la familia Hernández Chaparro. La familia de mi abuelito Ignacio y mi abuelita Alicia, dueños de la panadería Santa Helena, la primera panadería del barrio Eduardo Santos a finales de los años sesenta y comienzos de los setenta. Abierta al público y con una demanda histórica, diría que legendaria, de la que los vecinos más viejos aún se acuerdan. Filas que llegaban a la otra esquina de la cuadra, esperando que fueran las seis y media de la mañana para comprar el pan fresco y calentito que hacía mi abuelo, un pan pan, no un amasijo lleno de aire como los que venden por ahí, según dice.

La Panadería Santa Helena, hogar de los Hernández, vio crecer el amor de mi familia de la misma forma que crecen los bizcochos con la levadura. Los regaños, las comidas infinitas de la abuela, los fogones y la bulla desde temprano en la casa eran el pan de cada día, la casa estaba viva, siempre lo estuvo y a todos recibió en ella. Los tres cachorros de mis abuelos hicieron sus amigos de barrio y como Pedro por su casa, en esta y en las casas vecinas jugaron, compartieron navidades y gozaron de los manjares horneados. Como si se tratara de la casa de los Buendía, las habitaciones eran infinitas y en ellas también se tejieron los amores de la siguiente generación. Mis abuelos fueron llamados suegros muchas veces y, en esas tantas, mi tío Nano conquistó a su gran amor a punta de pizza, Atari y Rock ‘n Roll; mamá escondía a mi papá bajo la cama para que se quedara sin que mis abuelos supieran; y mucho antes de ellos, mi tío Nacho trajo al primer nieto de la familia.

Un hogar desde siempre con un plato en la mesa, y con los platos que hubiere menester cuando habían invitados. La escuela de cocina criolla más linda de la que tengo conciencia y de la que más podré chicanear siempre, pues en mi casa todos los Hernández sabemos amar desde el fogón. Las manos de mi familia saben hacer sopas, sudados, amasijos, bizcochuelos, postres, arepas, tamales, envueltos y hasta las empanadas de maíz peto que pagaron la universidad de mamá. No es la historia de los próceres de la patria, pero sí es la historia de un héroe de a pie. Digo un héroe porque mi abuelito Ignacio, siempre recordado por su carácter gruñón y poco emotivo, fue un niño al que la vida le obligó la adultez muy rápido y sin pedirlo. Aún así supo desempeñar su lugar y buscarse su puesto en la vida. Es un héroe porque sin recibir los mimos y las comodidades que sus nietos hemos recibido a diario, supo amasar un hogar y un amor de familia que las gentes envidian. Un calor de hogar de antología.
Esta es la historia de mi familia materna. Y para mí es un orgullo llevarla en mi memoria y en mi corazón porque cuenta, a través de una historia de amor, el sacrificio, el trabajo duro, la humildad y el nunca rendirse que siempre ha caracterizado la sangre de los Hernández. Termino de contarte esto pasada la media noche aquí en esa misma casa antigua que un día fue fábrica de panes y galletas, a pocos metros de mi abuelito que ya a sus noventa años descansa en su habitación, después de tanto trabajo, después de traer al mundo a una familia tan llena de maravillas. Ya es un viejito senil y a duras penas se acuerda de mi nombre. Ya se le olvidó ser de mal genio, ya se olvidó de la soledad que le causó la muerte de mi abuelita hace casi veinte años y muy probablemente ya no se acuerda de cómo se hace el pan. Pero esas y más historias nos las contó una y otra vez a nosotros sus nietos, sin saber que yo sería el que lo escribiría a él para hacerlo inmortal y de esa forma le permitiría ser por siempre mi abuelo, multiplicando sus memorias de la misma forma que él, casi como una paradoja bíblica, un día multiplicó el pan.

Esta carta larga nace de tu curiosidad y tu interés. Nace también -obviamente- del simple hecho de coincidir en un tema tan familiar, tan personal. Y a pesar de que la historia no te incluye, sin ti no habría motivo, no habría razón de contarla. Está dedicada a ti.
Felipe
*Archivo de correo. Miércoles 30 de diciembre de 2020. 01:39 am.
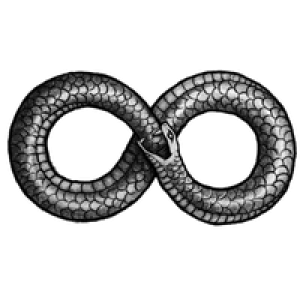
Desde Buenos Aires te saludo, Felipe. No sabés la maravilla que es leer algo así justo antes de acabar este año fatídico. Soy un viejo de más de setenta, mi año ha sido una prisión de mierda. Gracias por lo que escribís, es esperanza pura. No sé quién es el héroe, si tu abuelo o vos que te lo llevás a volar así con tu literatura cuando seguro él ya no se mueve como quisiera. Hermoso, Felipe, hermoso!!!!
Me gustaMe gusta
El que multiplica los panes eres tu. Gracias por esto Felipe!!!!! Hermoso texto. Qué maravilla de historia y qué bonito saber que hace tantos años tu abuelo paseaba mis paisajes boyacenses desde tan lejos solo por amor.
Me gustaMe gusta
¡Qué belleza de historia! El poder de las palabras, del querer ser,de las cartas, del querer brindar lo mejor y del amor! 💑💑
Me gustaMe gusta
Hey I just want to say your stories are helping me con mi espanol! la historia de tu abuelo me la paso un de mis amigas ecuadorianas and I’ve been leyendo lo que escribes con ayuda de ellas. Es muy bueno porfavor sigue escribiendo asi. Greetings from Ireland!
Me gustaMe gusta
No has llegado a los treinta y ya haces maravillas con la prosa, chico. He comenzado a leer todo lo tuyo hace unas horas y ya ha pasado la media noche hasta que terminé todo tu contenido. Puedo apreciar la evolución y la madurez de los textos. ¡Haces malabares con la lengua cervantina! Molas de puta madre, te lo digo de verdad. No pares. ¡Te extiendo un abrazo desde Cádiz!
Me gustaMe gusta
Te pasas hombre!!! eres un fenómeno convirtiendo algo tan cotidiano en toda una epopeya. Si supieras como me pesa no haberles preguntado tantas cosas a mis abuelos cuando vivian. Estás reivindicando la figura de nuestros viejos y del pueblo sabes? Quiero que lo tengas claro, eso es muy grande. Bienvenido a Popayán, que esta es una tierra de viejos con historias para ser contadas por manos como las tuyas. Un abrazo Felipe!
Me gustaMe gusta
Volvisteee! Gracias gracias gracias gracias por tan lindas palabras. Ojalá a mis hijas las pusieran a leer literatura colombiana juvenil como la que tu haces. Que orgullo y que alegría que sigas escribiendo.
Camila
Me gustaMe gusta
Gracias por hacernos volar a mejores épocas y recordarnos cómo era el amor en la de nuestros abuelos. Más sentido, más difícil y más recursivo. Ojalá muchos jóvenes te lean y sepan que el amor no es una cosa de fotos y likes, y que no se pierdan las costumbres que enamoraron a tantas generaciones antes de la era virtual.
Me gustaMe gusta
Pipe, valío la pena esperar más de un año para esta nueva entrada, realmente estoy conmovida hasta las lágrimas, ahora entiendo por qué corre tanto amor por tus venas, amo leerte!!
Me gustaMe gusta
De verdad Pipe quiero leer más y más sos la verga gvn, la verga!
Me gustaMe gusta
Qué bueno que te gustó! A lo bien. Por ahí hay más cositas en el blog. Viste?
Me gustaMe gusta