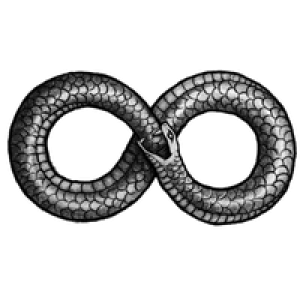El cálculo fue exacto, pareció como si hubiese tenido el tiempo medido para lograr sacar el último alcance frontal del espacio personal que permite mi nariz antes de que los amortiguadores de hule de la puerta del transmilenio se cerrasen implacables, enterrando con el golpe cualquier posibilidad de volver a verla. Aún me quedaba en el oído el pito que anuncia el cierre o apertura de las puertas mezclado con la adrenalina en los músculos tras haberme lanzado a su rostro sin permiso y vehemente. Todo había durado por mucho diez segundos, desde el primer pito de las puertas, en el que salieron y entraron personas, hasta el último momento, la última fracción de segundo en la que luego de tanta indecisión decidí actuar en lo que pareció la más confusa estrategia para huir de ese paréntesis absurdo de fascinación.
Fue el lento y armonioso abrir de sus ojos, como pintando la realidad con un brochazo de sus pestañas antes de apreciarla y de clavarse en mí con una sensación de sorpresa adivinada, lo último que me vinculó a esa divina extraña, precedido del chasquido casi húmedo de dos bocas que se despegaban luego de haberse encajado hasta en el más complejo pliegue y comisura de los labios en un espacio apretujado de milésimas y demás trocitos de tiempo que luchaban por convertirse en un segundo aquel día de mis veinte años cuando de un H74 me bajaba en la estación de la calle 72 a eso de las cuatro de la tarde.
Aproximadamente treinta minutos se cumplirían y yo seguía mirándola, me había cohibido de guiñarle un ojo para ver si me copiaba, la distancia me lo impedía. ¿Qué tal que me gritara, que me mirara mal o que se fuera lejos? Me habría sentido como un idiota acosador. Sin embargo en un momento nos reímos, y yo pensé que nos reímos juntos, así lo quise creer. Ella y yo, al mismo tiempo, soltamos carcajadas mirando hacia afuera por la ventana, con medio rostro pegado al vidrio, recostados e incómodos, y luego nos miramos aún con un poco de risa y la compartimos en un bocadito de ojeadas de esas que levemente suben y bajan, segunditos indecisos que no saben si mirar a los ojos o a la boca; todo porque una señora se había quejado, alzando la voz y gritando muy graciosa.
Había dicho algo relacionado con que la gente no se distribuía mejor en el espacio yendo hacia el centro sino que preferían quedarse en la puerta como si les fueran a pagar el turno de guachimán. Me sentí aludido, quizá yo era uno de esos guachimanes, no me quería mover de la puerta a sabiendas de tener tiempo suficiente para buscar la salida cuando llegase a la estación de destino. Igual no me importaba, tenía un ala de la puerta para mi solo y, recostado de frente sobre el vidrio, le podía disimular miradas furtivas a la chica de enfrente, dueña del otro ala, con eventuales coincidencias y sobresaltos que, por guachiman que fuera, terminaban siendo la mejor paga. Muy en el fondo venía pidiendo que ella estuviera experimentando exactamente las mismas reflexiones que yo.
Venía pensando en cuál sería su nombre; vestía jeans con unos zapatos de cuero marrón oscuro, muy elegantes, cinturón marrón también y una blusa negra, ceñida a su delgado torso; arriba del escote una gargantilla delgada pero bastante sobria, la corta distancia me dejaba ver una piel blanca, quizá se llamaba Gabriela o Isabella; pero luego pensé que por sus labios rojos y carnosos se llamaría Andrea, no sé, algo más latino. Y la volví a mirar en pequeñas pausas, los zapatos, el pantalón, sus curvas, el cinturón, la blusa, más de sus curvas, su piel, su boca… y sus ojos, y me estrellé con ellos, y bajé los míos, pensé en su estatura, traté de adivinar a qué olería el espacio que comprende su cuello, sus orejas y el velo de cabello que se escurre hasta su escote y pensé que quizá olería a mujer hermosa recién bañada, a limones, a maderas, al aroma agonizante de recién levantada en medio de los besos con shampoo que escurren en la ducha; y pensé que se llamaría Cristina, o quizá Lucía… con suerte se llamaría Antonia. Pero no, parecían demasiado refinados, de pronto estaba pidiéndole mucho a la realidad, en últimas la incógnita se me antojaba más interesante que la certeza, así que no me maté más la cabeza.
Quedé de frente mirándola, no más de diez centímetros me separaban de ella, aún me acomodaba la maleta luego de que el gentío se distribuyese de la mejor forma tras la estrepitosa estampida que involucró embutirnos en un transmilenio en horas de la tarde allá en el portal del norte. Bastó un poco de cada cosa, el lugar en el que me hice en la fila, la cantidad de gente que entró, el no haber desistido al entrar de último en ese bus, el haber corrido desde la flota que me traía de Chía, todo. Incluso pudo haber estado conmigo en cada uno de esos episodios, pero aún así habría pasado inadvertida. Lo más seguro es que haya estado a mi lado esperando entrar, ajena, invisible, inexistente para mi; minutos antes del primer pitido de las puertas yo no sabía nada de la extraña más hermosa que habría de besar, y jamás conocer, en toda mi vida.